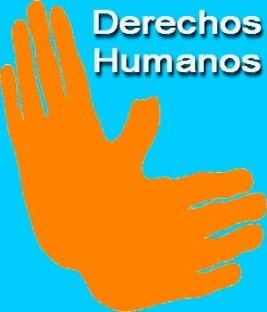LA ECONOMÍA NO ES EL DESTINO
La presente conferencia fue pronunciada por Guillaume Faye durante el XIII congreso federal del GRECE. A pesar de las referencias a las realidades históricas del momento, hemos creído de máximo interés su publicación, las ideas expresadas son de plena vigencia y necesaria lectura.
«Las únicas realidades que cuentan para nuestro futuro son de orden económico», declaraba durante un debate un ministro, que es también, al parecer, el mejor economista de Francia. «Estoy totalmente de acuerdo con usted», le replicaba el adversario político al que se oponía, pero usted es un gestor muy malo y somos más fuertes que usted en economía.
Diálogo revelador.
Como Nietzsche, sepamos descubrir a los falsos sabios bajo la máxima de «especialistas», destrocemos los ídolos, pues la falsa ciencia –la metafísica también– de nuestra época, y la primera de sus ídolos, es la economía.
«Vivimos en sociedades, anota Louis Pauwels, para las cuales la economía es el único destino. Limitamos nuestros intereses a la historia inmediata, y limitamos ésta a los hechos económicos». Nuestra civilización, por supuesto –que no es más una «cultura»– está fundada sobre una concepción del mundo exclusivamente económica. Las ideologías liberales, socialistas o marxistas, se unen en su interpretación «economista» del hombre y de la sociedad. Postulan todas que el ideal humano es la abundancia económica individual; aunque se diferencian por los medios de cómo llegar a ese estado, admiten unánimemente que un pueblo no es más que una «sociedad», reducen su destino a la exclusiva consecución del bienestar económico, explican su historia y elaboran su política sólo a través de la economía.
Es lo que en el GRECE negamos. Rechazamos esta reducción de lo humano a lo económico, esta única dimensión de la Historia. Para nosotros, los pueblos deben primero asegurar su destino: es decir su duración histórica y política y su especificidad. La historia no está determinada, y menos con relaciones y mecanismos económicos. La voluntad humana hace la historia. No la economía.
La economía para nosotros no debería ser ni una contradicción ni una teoría, sino una estrategia, indispensable, pero subordinada a lo político. Administrar los recursos de una comunidad según criterios primero políticos, ese es el sitio de la economía.
Entonces, entre las opciones liberales o socialistas y nosotros, no hay entente posible. Anti-reduccionistas, no creemos que la «felicidad» merezca ser un ideal social exclusivo. Al igual que los etólogos modernos, pensamos que las comunidades humanas sólo sobreviven físicamente si tienen un destino espiritual y cultural.
Podemos incluso demostrar que privilegiando la economía y la búsqueda del bienestar personal, llegamos a sistemas tiranos, a la desculturización de los pueblos, y a corto plazo, a una mala gestión económica. Ya que la economía funciona mejor cuando no ocupa el primer lugar, cuando no usurpa la función política.
Por lo tanto hay que asumir un cambió intelectual en economía, como en otros campos. Otra visión de la economía, según los desafíos contemporáneos, y ya no fundada sobre axiomas de burgueses del siglo XIX, será posiblemente la Economía Orgánica, objeto de nuestras investigaciones actuales.
La revuelta «en el sentido que Julius Evola da a este término» se impone contra esta dictadura de la economía, fruto de una dominación de los ideales burgueses y de una hipertrofia de una función social. Para nosotros europeos del oeste, es una revuelta contra el liberalismo.
«Nuestra época –escribía ya Nietzsche en Aurora– que tanto habla de economía es muy derrochadora; derrocha el espíritu». Fue profeta: hoy, un Presidente de la República se atreve a declarar: «El problema mayor de nuestra época, es el consumo». El mismo, a estos «ciudadanos» reducidos a simples consumidores, afirmar que desea el «nacimiento de una inmensa clase media, unificada por el nivel de vida». También el mismo se ha felicitado de la sumisión de la cultura a la economía mercante: «La difusión masiva –esta palabra que tanto le gusta– del audiovisual lleva a la población a compartir los mismos bienes culturales. Buenos o malos, es otra cuestión (sic) pero en todo caso por primera vez los mismos».
Clara apología, del jefe de fila de los liberales, del rebajamiento de la cultura al tráfico. Así, lo político desciende hasta el nivel de la gestión, fenómeno bien descrito por el politólogo Carl Schmitt. El dominio obsesivo de las preocupaciones económicas no corresponde, sin embargo, al antiguo psiquismo de los pueblos europeos. En efecto, las tres funciones sociales milenarias de los indoeuropeos, funciones de soberanía política y religiosa, de guerra, y en tercer lugar de fecundidad y de producción, supondrían un dominio de los valores de las dos primeras funciones, hechos puestos a la luz por G. Dumézil y E. Benveniste. Pero, no sólo la función de producción se encuentra hoy dominada por una de sus sub-funciones, la economía, sino que ésta, a su vez, está dominada por la sub-función «mercante». Por consiguiente el organismo social está, patológicamente, sumiso a los valores que produce la función mercante.
Según los conceptos del sociólogo F. Tonnies, este mundo al revés pierde su carácter «orgánico» y vivo y se convierte en «sociedad mecánica». Tenemos que reinventar una «comunidad orgánica». Así el liberalismo económico y su colaborador político adquieren su significado histórico: esta ideología ha sido la coartada teórica de una clase económica y social para «librarse» de toda tutela de la función soberana y política, e imponer sus valores –sus intereses materiales– en vez y en lugar del «interés general» de la Comunidad entera.
Solamente la función soberana y sus valores propios pueden asegurar el interés general. La única revolución ha sido la del liberalismo, que ha usurpado la soberanía en interés de la función económica, revindicando primero la «igualdad» con los otros valores, pretexto para marginarlos después.
Según un proceso cercano al marxismo, el liberalismo ha construido un reduccionismo económico. Los hombres sólo son significativos para él como participantes abstractos en el mercado: clientes, consumidores, unidades de mano de obra; las especificidades culturales, étnicas, políticas, constituyen tantos obstáculos, de «anomalías provisionales» hacia la Utopía a realizar: el mercado mundial, sin fronteras, sin razas, sin singularidades; esta utopía es más peligrosa que la del igualitarismo «comunista» ya que es más extremista todavía, y más pragmática. El liberalismo americano y su sueño de fin de la Historia en el mismo way of life comercial planetario, constituye la principal amenaza.
Así señalamos claramente a nuestro enemigo. Tenemos costumbre de designar como «sociedad de mercado» a la realizada según la ideología liberal; podemos señalar que el marxismo y el socialismo nunca han conseguido, ellos, a realizar su proyecto igualitario, la «sociedad comunista», y aparecen así menos revolucionarios que el liberalismo, menos «reales».
Esta «sociedad de mercado» se nos aparece pues como el objeto actual y concreto de crítica y de destrucción. Nuestra sociedad es «de mercado», pero no especialmente mercantil. La república de Venecia, las ciudades hanseáticas vivían de un sistema económico mercantil pero no constituían sociedades «de mercado». Pues el término «mercado» no designa estructuras socioeconómicas sino una mentalidad colectiva, un sistema de valores que caracteriza no sólo la economía pero todas las instituciones.
Los valores del mercado, indispensables a su único nivel, determinan el comportamiento de todas las esferas sociales y de Estado, e incluso la función puramente productiva de la economía.
Se juzga –y al Estado en primer lugar– desde un punto de vista totalmente mercantil. Esto no quiere decir que dominación mercante signifique «dominación por el dinero», no planteamos una condena moral del dinero no del beneficio del empresario. Hay que admitir el comportamiento mercantil o provechoso si acepta subordinarse a otros valores. No hay que ver pues en nuestra posición un «odio de la economía» o un nuevo reduccionismo opuesto a la ganancia y a la función mercantil como tales. No somos moralizadores cristianos. Sociedad de mercando significa pues sociedad donde los valores sólo son mercantiles. Podemos clasificarles en tres figuras «mayores»: la mentalidad determinista, el espíritu de cálculo y la dictadura del bienestar económico individual.
La mentalidad determinista, útil sólo para la única actividad mercantil, tiende a eliminar los riesgos y a minimizar los vaivenes. Pero, adoptada por el conjunto de una sociedad y en particular por los decididotes políticos y económicos, la mentalidad determinista se convierte en coartada intelectual para no actuar ni arriesgar. Sólo el mercante (comerciante) puede por derecho, para maximizar sus ganancias, subordinar sus actos a determinismos: leyes del mercado, coyunturas, curvas de precios, etc… Pero el poder político, no más que la economía nacional no deberían, como un comerciante, someterse o «dejarse llevar» por una racionalidad excesiva que dispensa de todo «juego de riesgo». La sociedad mercante se «administra» a corto plazo, bajo la hegemonía de las «previsiones económicas» pseudos científicas (la industrialización «ineludible» del Tercer Mundo, la mundialización de la competencia internacional, la tasa de crecimiento de las rentas y del PNB, etc.), pero paradójicamente no tiene en cuenta las más elementales de las evoluciones políticas a medio plazo: por ejemplo el oligopolio de los poseedores del petróleo.
Por lo tanto, nada menos «independiente» que las naciones mercantes. Los gestores liberales van en el sentido de lo que creen mecánicamente determinado (por estar racionalmente formulado) haciendo la economía de la imaginación y de la voluntad.
En el siglo de la perspectiva, de la previsión estadística e informática, nos dejamos llevar por el corto plazo y se prevé menos que los soberanos de los siglos pasados. Todo pasa como si las evoluciones sociales demográficas, geopolíticas no existieran y no fuesen a tener efectos mayores. Lo igual en todos los sitos – según la fórmula estúpida de los economistas liberales- solamente son tomadas en cuenta por los que deciden las restricciones o pseudos previsiones económicas a corto plazo. (original francés Toutes choses égales par allieurs –selon la formule stupide des économistes libéraux- seules son prises en compte par les décideurs, les contraintes ou pseudo-prévisions économiques à court terme)
La sociedad mercante es pues ciega. Sometida a las evoluciones y a las voluntades exteriores, porque cree en el determinismo histórico, trata a los pueblos europeos como objetos de la historia.
Segundo rasgo de la mentalidad mercante: el espíritu de cálculo. Adaptado al comerciante, este espíritu no conviene a los comportamientos colectivos. Hegemonía de lo cuantificable sobre lo cualificable, es decir, sobre los valores, dominio de lo mecánico sobre lo orgánico, el espíritu de cálculo aplica a todo la tabla única del valor económico. No pensamos que el «dinero» se haya convertido en la norma general: sino que todo lo que no se puede medir «ya no cuenta».
Se pretende calcularlo todo, incluso lo no-económico: se «programan» los momentos de jubilación, las horas de trabajo, los tiempos de ocio, los salarios, en el mismo nivel –pero mucho antes– los niños que van a tener. Existe incluso un «coste de la vida humana» tomado en cuenta para ciertas inversiones. Pero todo lo que escapa al cálculo de los costes, es decir precisamente lo que más importa, es rechazado, los aspectos incontables económicamente de los hechos socio-culturales (como los costes sociales de la pérdida de raíces resultante de la inmigración) llegan a ser indescifrables e insignificantes para los «tecnomercantes».
Incluso en economía, el exceso de cálculo perjudica: ¿cuántas inversiones útiles a largo plazo, pero que un cálculo de previsión declara no rentables a corto plazo, son abandonadas?
El individuo, seguro, «calcula» su existencia, pero ya no piensa en su herencia, en su descendencia. Los Estados obsesionados por la gestión a corto plazo, sólo toman en consideración los aspectos «calculables» y cifrables de su acción. Estos «hombres de negocios» demagogos sólo actúan ahí donde se pueden «rendir cuentas» y sobre todo en lo inmediato, incluso si es necesario falsificando algunas cifras.
¿Una región muere de anemia cultural? ¿Qué importa si por el turismo de masas, su tasa de crecimiento es positiva? Y, entre adversarios políticos, el argumento político se reduce a batallas de porcentajes.
Esta superficialidad de la «gestión tecnocrática» (ersatz[1] mercante de la función soberana) puede incluso desembocar en el «marketing político», reducción de la política al «negocio» comercial. Hoy, Francia o Alemania, son más o menos asimiladas por sus gobiernos a sociedades anónimas por acciones. La Casa Francia con sus ciudadanos asalariados. Ni que decir que, también, la política exterior e incluso la política de defensa, están determinadas por intereses de salidas comerciales inmediatas. Incluso para la economía no es lo mejor ya que este mercantilismo a corto plazo resulta ser aleatorio y no sustituye una política económica. Cuando los Jefes de Estado en visita se convierten en V.R.P., como verdaderos VRP, se rinden bajo la dependencia de sus clientes. (original francés pone V. R. P. ¿qué es eso)
La sociedad de mercando puede describirse como una «dictadura del bienestar individual» según los términos de Arnold Huelen; dictadura porque el individuo, obligado a entrar en el sistema providencialista del Estado, ve desintegrarse su personalidad en el ambiente consumista. Paradójicamente, el Estado-providencia liberal castiga la iniciativa productiva (cargas sociales excesivas) y desanima indirectamente la iniciativa individual. Asegurados sociales, asalariados, parados remunerados: ya no dominan su destino. Inmenso desprecio de su pueblo por el Estado-providencia, el «monstruo frío» de Nietzsche. Tiranía suave.
¿Cómo extrañarse entonces que se desprecie un soberano transformado en dispensador de entretenimientos? El Politólogo Julián Freund habla justamente del fallecimiento político del Estado.
El liberalismo produce un doble reduccionismo: por una parte el Estado y la sociedad sólo deben responder a las necesidades económicas de los pueblos; y, por otra, estas necesidades son reducidas al «nivel de vida» individual. En el liberalismo mercante se prohíbe, en parte por interés, juzgar si estas necesidades son deseables o no: sólo cuentan los medios técnicos a poner en marcha para conseguirlas.
De ahí el predominio político del nivel de vida y por necesidad igualitaria: sueño burgués – y americano– de pueblos nivelados e igualados por el mismo nivel de vida.
Los pueblos y los hombres siendo todos semejantes para un liberal, la única desigualdad subsistente es la del poder adquisitivo: para obtener la igualdad, es pues suficiente difundir a través del mundo el modo de vida mercante. Así, ahí están reconciliadas milagrosamente (la mano invisible de Adam Smith) el humanismo universalista y los «negocios», la justicia y los intereses, como confesaba puerilmente Jimmy Carter; Bible and Business.
Los particularismos culturales, étnicos, lingüísticos, las «personalidades», son obstáculos para la sociedad mercantil. Lo que explica que la ideología moralizadora de los liberalismos políticos lleva al universalismo, a la mezcla de los pueblos y de las culturas, y a las diversas formas de centralismo.
La sociedad mercantil y el modelo americano amenazan a todas las culturas de la Tierra. En Europa o en Japón la cultura ha sido reducida a un «modo de vida» («way of life») que es justo lo inverso a un estilo de vida.
El hombre es así clasificado, es decir reducido a las cosas económicas que compra, produce o recibe, según el mismo proceso (pero más intensamente aún) que en los sistemas comunistas. Su personalidad se acaba en los bienes económicos que solos estructuran su individualidad. Cambiamos de personaje cuando cambiamos de moda. Ya no estamos caracterizados por nuestros orígenes (reducidas al «folclore») ni por nuestras obras, sino por nuestros consumos, nuestro «standing». En el sistema mercantil, los modelos cívicos dominantes son el consumidor, el asegurado, el asistido; y no el productor, el inversor, el empresario. No hablemos de los tipos no-económicos: el jurista, el médico, el soldado, que se han convertido en tipos sociales secundarios.
La sociedad mercantil difunde un tipo de valores cotidianos perjudiciales respecto al trabajo como tal: vender y consumir el capital parece más importante que construirlo. Y no hay nada más igualitario que la función de consumo. Los productores, los empresarios, se diferencian por sus actos; ponen en juego capacidades desiguales. Pero consumir, es el no-acto al que todo el mundo, sean sus capacidades las que sean, o su origen, puede acceder. Una economía de consumo se mete en una vía inhumana en la medida en que el hombre es etológicamente un ser de acción y de construcción. Así, paradójicamente la alta productividad de las industrias europeas subsiste a pesar de la sociedad liberal mercantil y no a causa de ella. ¿Por cuánto tiempo? Hay que precisar que nuestra crítica de la sociedad mercantil no es un rechazo, muy al contrario, de la industrialización o de la tecnología. La noción de comunidad orgánica, que oponemos a la sociedad mercantil, no tiene nada que ver con la «sociedad de convivencia original francés: conviviale» de los neo-rousseanistas (Illich, etc…)
La técnica es para nosotros una adquisición cultural europea, pero debe ser considerada como una herramienta de poder y de dominio del medio y ya no como una droga al servicio del bienestar. Entonces no compartimos las críticas izquierdistas con resonancia bíblica, sobre la «maldición del dinero» y sobre la «voluntad de poder» de la sociedad contemporánea. La sociedad mercantil no afirma ninguna voluntad, ni en el nivel del destino global, ni siquiera en el de una estrategia económica.
Las consecuencias de esta civilización de la economía son graves para el destino de nuestra especie, y al mismo tiempo, para nuestro futuro político y económico. Honrad Lorenz ve en la «unidad de los factores de selección», todos de naturaleza económica, una amenaza de empobrecimiento humano. «Una contra-selección está en marcha –revela Lorenz en Nouvelle Ecole– que reduce las diversidades de la humanidad y le impone pensar exclusivamente en términos de rentabilidad económica a corto plazo. Las ideologías economistas, que son tecnomórficas, hacen del hombre una máquina manipulable. Los hombres, unidades económicas, son cada vez más iguales, como máquinas precisamente».
Para Lorenz, la subordinación de los valores no económicos es una catástrofe, no sólo cultural sino biológica. El consumir constituye una amenaza psicológica para los pueblos. Lorenz, como médico, habla de patología colectiva. Morimos de arteriosclerosis. La civilización del bienestar económico nos lleva lentamente, según Lorenz, hacia la muerte templada. Escribe: «hipersensibles al no placer, nuestras capacidades de gozar se debilitan».
La neofilia, este gusto siempre insatisfecho de nuevos consumos, tiene, para los antropólogos, efectos biológicos nefastos y desconocidos. Pero, ¿qué es la supervivencia de la especie al lado de la subida del precio de los croissants de mantequilla? En fin, si nadie piensa en estos problemas, nosotros sí.
Muerte templada, pero también declive demográfico. La dictadura de la economía ha hecho de nosotros europeos unos pueblos corto-vivientes según el análisis de Raymond Ruyer. Atacados a nuestras preocupaciones económicas inmediatas, nos hemos convertido en objetos y en victimas de la historia biológica.
Nuestros economistas son sensibles al declive demográfico solamente porque comprometerá la financiación de la jubilación. «Nuestra civilización economista –escribe Raymond Ruyer– es por esencia anti-natalista y suicida porque es, por esencia, anti-vital, anti-instintiva».
Pero el consumo de masas ha convertido a la cultura en «primitiva». Los mercaderes de bienes de consumo poseen un poder cultural, que se ejerce en el sentido de un desarraigo, y de una masificación igualitaria. No son los consumidores quienes eligen su estilo de vida –mito democrático querido por los liberales– sino son firmas mercantes quienes crean comportamientos de masa destruyendo las tradiciones específicas de los pueblos. Mediante el «marketing», mucho más que por la propaganda política, se impone casi científicamente un nuevo comportamiento, jugando sobre el mimetismo de las masas desculturizadas. Una sub-cultura mundial está naciendo, proyección del modelo americano. Se orientaliza o se americaniza a voluntad. Desde el final de la primera guerra mundial, del «new look» a la moda «disco», un proceso coherente de condicionamiento sub-cultural está en marcha. El rasgo común: el mimetismo de los comportamientos lanzados por los mercantes americanos. Así, la economía se ha convertido en uno de los fundamentos cualitativos de la nueva cultura, sobrepasando ampliamente su función de satisfacción de las necesidades materiales.
Incluso en el plano estrictamente económico, que no es, según nuestro punto de vista, capital, el fracaso del sistema mercantil dado hace algunos años es patente. No hablemos ya del paro y de la inflación, sería muy fácil. Jean Fourastié anota: «la indigencia de las ciencias económicas actuales, liberal o marxista» y las acusa de usurpación científica. «Asistimos – dice– sobre todo desde 1973, a la carencia de los economistas y al inmenso naufragio de su ciencia». Añade: «los economistas liberales o socialistas han pensado siempre que sólo lo racional permitía conocer lo real. Sus modelos matemáticos se han construido sobre la ignorancia o el odio de las realidades elementales. Ahora bien, en cualquier ciencia, lo elemental es lo más difícil. Se llega a ser despreciarlo porque no se presta a los ejercicios clásicos sobre los que los economistas universitarios se otorgan sus diplomas. Fourastié concluye: «Nuestro pueblo, nuestros economistas, nuestros dirigentes viven sobre las ideas del siglo XIX. Los impasses de la racionalidad empiezan a ser visibles. El hombre vive al final de las ilusiones de la inteligencia».
Un reciente premio Nobel de economía, Herbert Simon, acaba de demostrar que en sus comportamientos económicos u otros, el hombre, a pesar del ordenador, no podría optimizar sus elecciones y comportarse racionalmente. Así, la «Teoría de los Juegos y del Comportamiento Económico» de Von Neumann y Morgenstern, una de las bases del liberalismo, se revela falsa. La elección razonada y óptima no existe. Herbert Simon ha demostrado que las elecciones económicas eran primer término, al azar, arriesgadas, voluntaristas.
Estas ilusiones de la inteligencia han causado a los liberales graves fracasos; cojamos algunos al azar: El sistema liberal mercante despilfarra la innovación y utiliza mal la acción técnica. Esto es, como lo había visto Wagemann, porque la contabilidad en términos de provecho financiero a corto plazo (y no en términos de «excedente» global) frena cualquier inversión y cualquier innovación no vendible y no rentable a corto plazo.
Otro fracaso, con consecuencias incalculables: la llamada a la inmigración extranjera masiva. Los provechos inmediatos, estrictamente financieros, resultado de una mano de obra explotable y maleable es los que ha contado frente a los «costes sociales» a largo plazo de la inmigración, que nunca han sido considerados por el Estado y por la patronal. La codicia inmediata de los importadores de mano de obra no ha hecho pensar en lo «que no se gana» en términos de «no modernización» provocado por esa elección económica absurda.
El responsable de una gran empresa me decía recientemente con un tono despectivo que su ciudad estaba «rellena de inmigrantes» y que esto le molestaba personalmente. Pero después de algunos minutos de conversación, me confesaba con muy buena conciencia que diez años antes, había «sondeado» en el extranjero para «importar» mano de obra que fuese barata. Tal inconsciencia se asemeja a una nueva esclavitud. Es impresionante constatar que incluso la ideología marxista, a pesar de su desprecio a las diversidades culturales y étnicas, no se ha atrevido, como el liberalismo, a utilizar para su provecho el desenrazamiento masivo de las poblaciones rurales de los países en vías de desarrollo.
Gobiernos irresponsables y una patronal ignorando las realidades económicas, y desprovistos del menor sentido cívico y ético, han garantizado una práctica neo-esclavista cuyas consecuencias políticas, culturales, históricas –e incluso económicas– son incalculables (precisamente) para los países de acogida y sobre todo para los países que proporcionan la mano de obra.
Más preocupados de los «negocios» y del «bienestar», los liberales no se han enfrentado a los desafíos más elementales: crisis de la energía, crisis del patrón dólar, subida de los costes europeos y competencia catastrófica de los países del Este y de Extremo-Oriente.
¿Quién se preocupa de ello? ¿Quién propone una nueva estrategia industrial? ¿Quién piensa en que el final de la prosperidad ya ha empezado? La respuesta a los desafíos gigantes del final del siglo sólo es posible en contra de las prácticas liberales. Solamente una óptica económica fundada en las elecciones de un espacio económico europeo semi-autárquico, de una planificación de una nueva política de sustitución energética a medio plazo, y de una retirada del sistema monetario internacional, se adaptaría a las realidades actuales.
Los dogmas liberales o «libertarios» del libre intercambio, de la división internacional del trabajo, y del equilibrio monetario se revelan no solamente económicamente utópicos (y estamos dispuestos a demostrarlo técnicamente) sino también incompatibles sobre todo con la elección política de un destino autónomo para Europa.
Como para los nuevos filósofos que se contentaban en reactualizar a Rousseau, hay que tomar conciencia de la impostura de la operación publicitaria de los «nuevos economistas».
No se trata ni más ni menos que de una vuelta a las tesis bien conocidas de Adam Smith. Pero los nuevos economistas franceses (Jenny, Rosa, Fourcans, Lepage) no son nada por ellos mismos y sólo vulgarizan las tesis americanas. Miremos del lado de sus maestros.
Partiendo de una crítica pertinente, es verdad, del «Welfare State» (el Estado providencia burocrático aunque neoliberal), la escuela de Chicago, monetarista y conservadora, con Friedmann, Feldstein, Moore, etc., predica un retorno a la ley micro-económica del mercado, rechaza cualquier obligación del Estado hacia grandes empresas, reencontrando así la despreocupación de los liberales del siglo XIX hacia el paro y las cuestiones sociales. Y la escuela de Virginia, con Rothbard, David Friedman, Tullock, etc… quiere ser «anarco-capitalista», partidaria del estallido del Estado y de la reducción total de la vida social y política a la competencia y a la única búsqueda del provecho mercantil.
Se puede criticar estas tesis, conocidas y «recalentadas» desde el punto de vista económico. Pero que sea suficiente decir que, para nosotros europeos, incluso realizable y «próspero», un programa tal significa la muerte definitiva como pueblos históricos. Los «friedmanianos» y los «libertarios» nos proponen la sumisión al sistema del mercado mundial dominado por leyes que favorecen a la sociedad americana pero que son incompatibles con la elección que debemos tomar, de permanecer como naciones políticas y pueblos evolucionando en sus historias específicas.
La economía orgánica no quiere ser una Teoría. Sino una estrategia, que se corresponde únicamente con la elección, en la Europa del siglo XX, de sociedades donde el destino político y la identidad cultural se sitúan antes que la prosperidad de la economía. Subsidiariamente, la función económica es además mejor dominada.
Reflexionamos, en el GRECE, sobre esta nueva visión de la economía, a partir de los trabajos de Tomar Spann y de Ernst Wagemann en Alemania, Johan Akerman en Suecia y François Perroux en Francia. Wagemann compara la economía liberal a un cuerpo sin cerebro, y la economía marxista a un cerebro subido en zancos. La economía orgánica, modelo práctico que no pretendemos exportar, quiere adaptarse a la tradición trifuncional orgánica de los europeos. Según los trabajos de Bertalanffy sobre los sistemas, la función económica se consideraba como un organismo parcial del organismo general de la comunidad. Según los sectores y las coyunturas, la función económica puede estar planificada o actuar según las leyes del mercado. Adaptable y flexible, admite el marcado y el beneficio, pero los subordina a la política nacional. El Estado deja a las empresas, en el marco nacional, actuar según las restricciones del mercado pero puede, si las circunstancias lo exigen, imponer con medios no económicos la política de interés nacional.
Las nociones irreales de «macro y micro economía» dejan paso a la realidad de la «economía nacional», también las nociones de sector público y privado pierden sentido, ya que todo es a la vez «privado» en el nivel de la gestión y «público» en el sentido de la orientación política.
Los bienes colectivos duraderos son preferibles, y no la producción de bienes individuales obsoletos y energéticamente costosos. Los mecanismos y manipulaciones económicos son considerados como poco eficaces para regular la economía con respecto a la búsqueda psicológica del consenso de los productores.
La noción contable de excedente y de coste social sustituye los conceptos criticables de «rentabilidad» y de «provecho». Por su elección de centros económicos autoritariamente descentralizados, y de un espacio europeo de gran escala y semi-autárquico (caso de los EE. UU. de 1900 a 1975) la economía orgánica puede pretender una potencia de inversión y de innovación técnica superior a lo que autoriza el sistema liberal, frenado por las fluctuaciones monetarias y la competencia internacional total (dogma reduccionista del libre intercambio según el cual la competencia exterior sería siempre estimulante).
En última instancia, la economía orgánica prefiere el empresario al financiero, el trabajador al asistido, el político al burócrata, los mercados públicos y las inversiones colectivas, al difícil mercado de los consumidores individuales. Más que las manipulaciones monetarias, la energía del trabajo nacional de un pueblo específico nos parece como lo único capaz de asegurar a largo plazo el dinamismo económico.
La economía orgánica no es en sí misma la finalidad de su propio éxito. Pero quiere ser uno de los medios de asegurar a los pueblos europeos el destino, entre otros posibles (lit: parmi d´autres posibles), de pueblos con larga vida.
Para concluir, habría que citar la conclusión que el economista Sombart ha dado en su tratado El Burgués, pero sólo mencionaremos el pasaje más profético: «En un sistema fundado en la organización burocrática, donde el espíritu de empresa habrá desaparecido, el gigante convertido en ciego estará condenado a arrastrar el carro de la civilización democrática. A lo mejor asistiremos entonces al crepúsculo de los dioses y el Oro será devuelto a las aguas del Rin».
François Perroux ha escrito también que deseaba el fin del culto de Mamón que «brilla hoy con una prodigiosa luz».
Hemos elegido contribuir al fin de este culto (francés: Nous avons choisi de contribuir à la fin de ce culte), asegurar el relevo del último hombre, el de la civilización de la economía, de la que el Zaratustra de Nietzsche decía:
«¿Amor, creación, deseo, estrella?
¿Qué es eso?
Así pregunta el último hombre y guiña el ojo.
La tierra se hará más exigua y sobre ella saltará el último hombre, este que reduce todo.
Hemos inventado la Felicidad, dicen los últimos hombres.
Y guiñan el ojo».
Guillaume Faye.
[1] En alemán en el original. Falsificación (N. del T).